Hace tiempo que se ha terminado por aceptar de forma general, y dentro de la comunidad científica en particular, el hecho de la evolución: vivimos en un Universo producto de una constante evolución cosmológica, físico-química y, al menos en el planeta Tierra, también biológica. Las teorías e investigaciones experimentales de mayor relevancia en el último siglo y medio se han centrado, justamente, en ofrecer explicaciones cada vez más afinadas acerca de los orígenes, momento presente y previsible futuro de los procesos evolutivos que han configurado el mundo en que vivimos, con especial atención a lo concerniente al origen de nuestra especie y su desarrollo civilizatorio. El giro copernicano que supuso el darwinismo y posteriores aportaciones en el campo de la biología y de la antropología, así como los espectaculares logros de la física y la cosmología (a los que han contribuido, de manera decisiva, la teoría de la relatividad y la física cuántica), han puesto las bases de una verdadera revolución científica, que debería haber tenido su reflejo en un nuevo paradigma global sobre el hecho fundante de la evolución. Entendemos dicho paradigma como el marco conceptual capaz de orientar e integrar comprehensivamente al conjunto de las ciencias desde la perspectiva de una realidad producto de la evolución y en evolución. Sin embargo, los evidentes y extraordinarios avances en los distintos ámbitos parciales y altamente especializados de las ciencias, no se han traducido en un esfuerzo teórico similar, de carácter general, en dirección a la elaboración de una epistemología acorde con los presupuestos que permiten el hecho mismo de la evolución. No se trata de reeditar los debates que se prodigaron a lo largo del pasado siglo en el contorno de las autodenominadas “filosofías de la ciencia”, en las que abundaron extrapolaciones ideológicas de algunos de sus logros y la prolongación de viejos prejuicios deterministas y metafísicos. Se trata, por el contrario, de la necesidad de establecer una epistemología, como “teoría de la ciencia” -en su nivel más general, pero con las mismas exigencias de rigor de las propias ciencias-, sobre los presupuestos que incluye una concepción materialista, monista, inmanente y evolutiva de nuestro Universo, fundamento y condición metodológica para todo conocimiento científico. Esa preocupación, orientada a establecer una teoría global evolucionista, recorrió la obra del bioquímico y biólogo evolutivo Faustino Cordón (1909-1999). Su «teoría de unidades de niveles de integración«, aun limitando su explanación detallada a los niveles sucesivos que afectan a la evolución de los seres vivos (en su opinión: proteína globular, célula, animal), insiste en la necesidad de avanzar hacia una ciencia comprehensiva desde un enfoque evolucionista (explicación de hechos y fenómenos “por su origen”) para dotar de unidad y coherencia al conjunto de las ciencias físicas y biológicas, incluyendo una antropología en su sentido más amplio. Reconociendo sus propias limitaciones y competencias, deja abierto dicho objetivo a posteriores contribuciones, teóricas y experimentales, para articular ese nuevo marco epistémico, que permita una comprensión integral de la evolución del conjunto de la materia, de los mecanismos y “leyes” que obran en cada uno de sus niveles sucesivos de integración y el campo físico específico en que se inscriben. En buena parte, su teoría de niveles hace aportaciones fundamentales al sistema conceptual necesario para ordenar ese nuevo marco teórico globalmente evolucionista. Una de las connotaciones ineludibles de tal concepción -que apunta Cordón, pero no llega a tratar de manera explícita y aplicación general- es el carácter contingente consustancial a los fenómenos que permiten el hecho mismo de la evolución, compatible con el principio de causalidad que ha vertebrado los avances en la comprensión científica de los fenómenos naturales y continúa siendo irrenunciable en todo discurso racional. Claro está, que estableciendo las matizaciones y plurales relaciones que abarca en cada estrato de la realidad y sin reducirlo a un determinismo rígido, incompatible con el dinamismo, la variabilidad y diversidad de caminos que han ido configurando el curso inacabado de la evolución. De ahí la necesidad de ahondar en la delimitación del concepto de contingencia, de largo recorrido en el campo de la filosofía y la lógica, pero carente de una definición y adecuada proyección al ámbito de las ciencias naturales y sociales, como “condición de posibilidad” de todo proceso evolutivo en cualquier nivel de integración de la realidad material. Un concepto, que es preciso deslindar de otros erróneamente asimilados y con los que no cabe confusión (“azar”, “aleatoriedad”, lo “fortuito”, “accidental” o “casual” …), a la vez que avanzar en su concreción y alcance en cada uno de esos niveles. La consideración del carácter contingente, consustancial a los procesos evolutivos, se confronta a la tentación frecuente de buscar atajos explicativos con el recurso a determinismos estrictos -de carácter idealista, mecanicista o finalista-, a reduccionismos simplificadores o la remisión a agentes extranaturales. En cualquiera de estos casos, nos encontramos con obstáculos ideológicos que impiden una comprensión objetiva y científica del conjunto de las realidades que integra nuestro Universo desde su origen y evolución hasta el presente, así como de su futuro previsible. Obstáculos que, a la vez, terminan hipotecando el propio desarrollo coherente de los distintos campos y disciplinas especializadas de las ciencias. Estas ideas rectoras vertebran el amplio ensayo elaborado bajo el título final Determinismo y contingencia. Una perspectiva evolucionista (editorial Catarata).
Este ensayo, en mi opinión, abre camino a posteriores desarrollos en orden a contribuir a la enunciación de esa nueva epistemología requerida, en tanto se circunscribe a explanar uno de sus conceptos imprescindibles: la contingencia inherente a los procesos de transformación de la materia/energía y condición de la continuidad de su evolución. Es decir, cada uno de sus momentos puntuales, productos ellos mismos de las relaciones dinámicas y variables establecidas, permiten, a la vez, la apertura a nuevos y futuros desarrollos, dentro de un abanico limitado de posibilidades, derivado de la naturaleza de los elementos agentes en presencia y su mutua interacción. Hace tiempo que el desarrollo de campos muy diversos de las ciencias obliga a tomar distancias con respecto no solo a los ancestrales esencialismos de raíz mítico-religiosa, sino también con los dogmas de un determinismo, estricto y cerrado, que impediría toda novedad y proceso de transformación. El método de investigación evolucionista de “explicación por su origen”, que Faustino Cordón teoriza y aplica a lo largo de su obra (y con independencia del acuerdo o no con sus hipótesis y conclusiones), se vería implementado integrando en el sistema conceptual que propone el “hilo de la contingencia”, que ha permitido la creciente multiplicidad y diversidad creciente de elementos y fenómenos que han llegado a configurar, sin propósito interno ni externo, nuestro universo. “Hilo de la contingencia” que debe también formar parte del “hilo conductor” de toda investigación desde el prisma de la evolución.
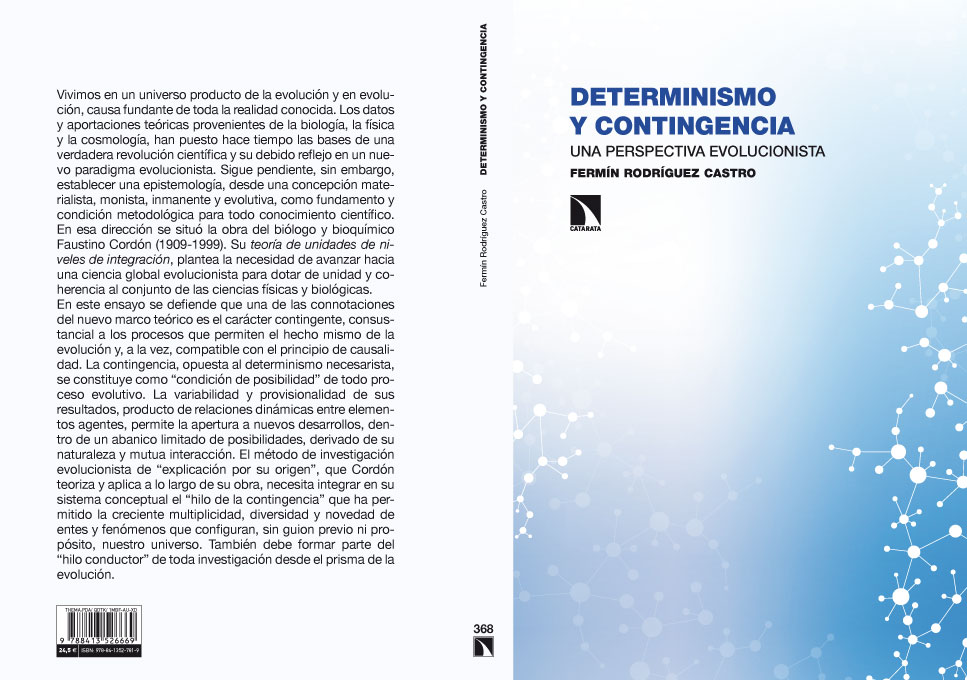
Determinismo y contingencia. Una perspectiva evolucionista
por

Deja una respuesta